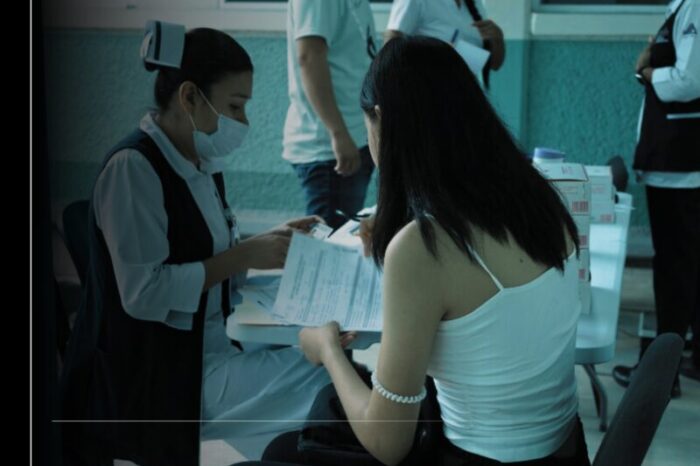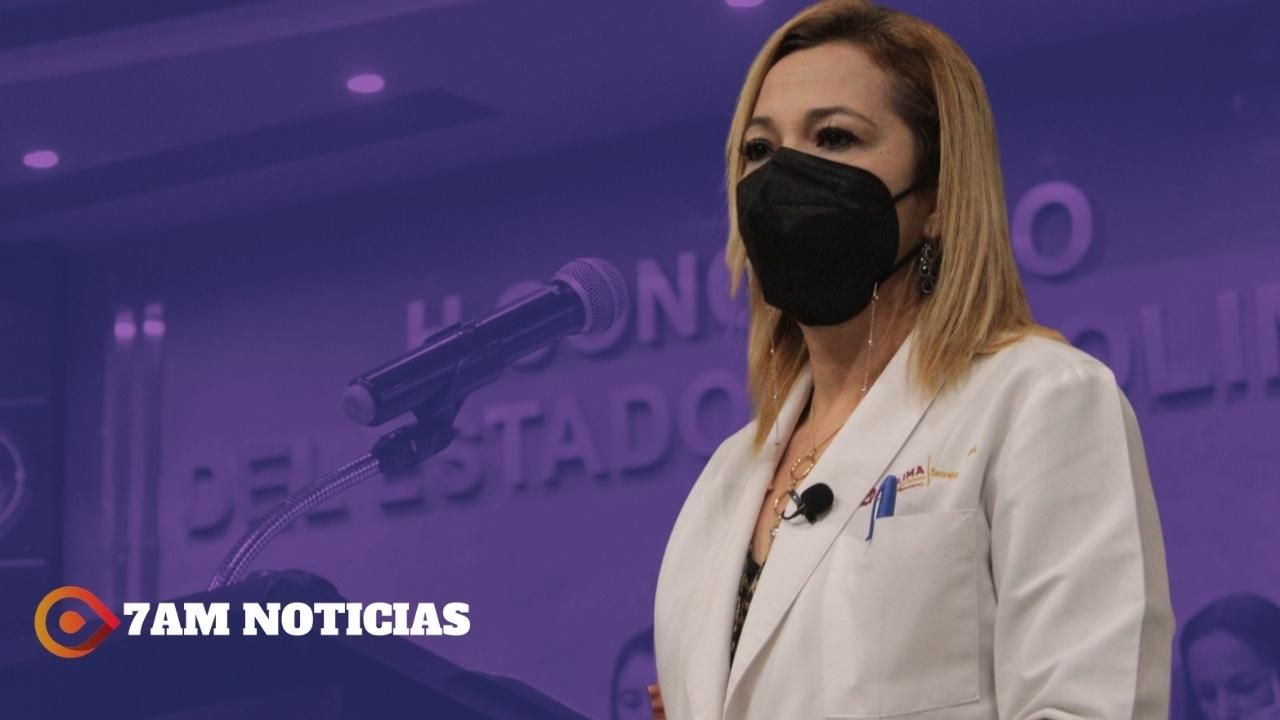Escribanías – Camus, mi padre
En Albert Camus, solitario y solidario, Catherine evoca la figura de su padre, ganador del Premio Nobel, quien desapareció hace 62 años. Exclusivamente, se confía a Nouvel Observateur y comenta archivos familiares. La siguiente colaboración apareció en el semanario francés. Mi trasvase acude a la dilección eterna que profeso por el autor de El extranjero, su congruencia y calidad militante con las mejores causas. El texto traducido recoge un perfil filial que otorga otros matices de la biografía del argelino.
Ríe. Risa de joven, que podría quebrarse si no es cuidadosa. Sus dedos se deslizan sobre las fotos. “De hecho, en casi todas fuma. Siempre fumó como bombero. ¿Por qué privarse cuando se supo condenado por la tuberculosis? Al final de su vida trató de no fumar durante la mañana…” El humor como barrera a la emoción. Es tan difícil ─y raro─ que Catherine Camus hable de él como un padre que pertenece a otro, pero evoca su rostro, el color de sus ojos, sus gestos. En esta casa de Lourmarin, donde no pasó más de un año y se fue, sin preocupaciones, una mañana de enero de 1960, después de poner a su esposa e hijos en el tren con amigos hacia a París. Nunca regresó.
Como antes, la casa con pesadas puertas de madera está llena de animales. Dos perros y seis gatos. En el alféizar de la ventana, un gato blanco calienta el sol invernal. Un ojo azul, un ojo verde, extraño, mira. Instalada en la cocina, Catherine Camus hojea las fotos de un álbum, que ha elegido, recuenta a su padre, madre, sus amores difíciles, las mujeres que lo cortejaron y no pudo resistirse, el compromiso y la fama, la soledad y la honra, la herida abierta de Argelia, la fuerza y la angustia de un hombre. Sus debilidades… y aciertos.
A veces, susurra, fue adolescente tímida, que no recuerda del todo. «Tuve tantos choques… La enfermedad de mi madre, esta casa de donde él salió un día sin que nadie me explicara nada, porque nadie habla con los niños en esos momentos. Y después de su muerte, el camino recto y seco… Se quedó en “blanco”, como dice ella. Sus ojos se perdieron en las imágenes de este viaje que se remonta en el tiempo, las penas y, también, la felicidad. “Lo que me enseñó fue la libertad. Yo era un pájaro en sus manos, pero un pájaro que sabía su derecho a volar”.
Con su amigo Marcelle Mahasela diseñó el libro e incluyó los siguientes versos de Jacques Prévert: «Y me llevé la mano al corazón donde se agitaban ensangrentados los siete trozos de espejo de tu risa congelada”. El nombre del poema, El espejo roto. (Le petit homme qui chantait sans cesse/le petit homme qui dansait dans ma tête/le petit homme de la jeunesse/a cassé son lacet de soulier/et toutes les baraques de la fête/tout d’un coup se sont écroulées/et dans le silence de cette fête/j’ai entendu ta voix heureuse/ta voix déchirée et fragile/enfantine et désolée/venant de loin et qui m’appelait/et j’ai mis ma main sur mon coeur/où remuaient/ensanglantés/les septs éclats de glace de ton rire étoil.) El espejo roto/El hombrecito que cantaba sin cesar/el hombrecito que bailaba en mi cabeza/el hombrecito de la juventud/rompió el cordón de su zapato/y todas las barracas de la fiesta/se derrumbaron de repente/y en el silencio de esa fiesta/en el desierto de esa cabeza/oí tu voz feliz/tu voz desgarrada y frágil/infantil y desolada/que venía de lejos y me llamaba/y me llevé la mano al corazón/donde se agitaban/ensangrentados/los siete trozos de espejo de tu risa estrellada.
Nunca supe que mi papá era famoso hasta que murió. Me di cuenta de su muerte. Y la comprendí. Era divertido, muy divertido. Me encantaba su risa. Para otros, Albert Camus fue un mito, no un padre. Su fama, de la que no éramos conscientes, cayó sobre nosotros y aplastó. Yo tenía 14 años. Nadie, estrictamente nadie, pensó que podría tener pena. Incluso, mi mamá. Inmediatamente después de su muerte, ella me dijo que sería operada Agathe, la gata que él me regaló cuando yo era pequeña. Todavía lo oigo cantar: «Agatha, de hermosas piernas… Siempre movía su cola de izquierda a derecha, libre, en nuestra casa”. Los gatitos permanecieron dos meses antes de regalarlos. Los adoré. Mamá me dijo: ¿Qué haremos? Tu padre los dio y no podemos tenerlos. Tuvo razón y desde entonces comprendo la vida.”
En la escuela, cuando me preguntaban el quehacer de mi padre siempre respondí: “escritor”. Un problema. Carpintero es un oficio. ¿Pero un escritor? Un hombre que se queda en casa y «garabatea» en su escritorio no está lejano de un holgazán… No había que molestarlo.